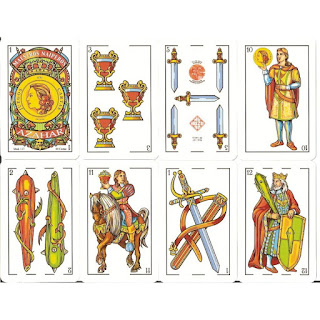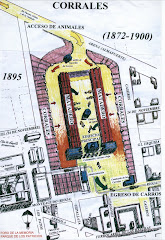Historias cruzadas de pucaráes y fuertes
Mendoza, Argentina
Informe elaborado a partir del
viaje de investigación y relevamiento a la zona de Cuyo, efectuado por el autor en marzo-abril de 2016.
La zona
media de Mendoza, fue el límite de avance de los incas sobre las otras
poblaciones originarias existentes, sobre todo por la resistencia de los pueblos ubicados al sur, tanto en Argentina
como en Chile. Los mapuches descollaban dentro de ese grupo de resistencias.
En ese
contexto, cuando los españoles irrumpen en la zona, tanto desde Chile como desde
el norte de la propia Argentina, algunas tribus dominadas por aquellos, como
los diaguitas o los huarpes, ven al vencedor de “su enemigo” como “su amigo”,
correspondencia que resultaría para ellos una falacia, como veremos luego.
1)El Pucará
que dio origen a la Ciudad de Mendoza
Ya desde
1551, con el ingreso de Francisco Villagra (desde Cuzco, pero por mandato de
Pedro de Valdivia, por entonces Capitán General de Chile), a reconocer la zona,
se establece una buena relación con los huarpes, que hace que 10 años después
(en febrero de 1561) ese grupo
originario ceda uno de sus pucaráes a Pedro del Castillo para fundar la
Ciudad de “Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja”. El mismo estaba atravesado (o
bordeado) por un canal de riego artificial, creado por los mismos huarpes
tomando aguas del Río Mendoza, que luego de servir a varios fines retornaba al
mismo río sus excedentes. Este canal que lleva el nombre de Guaymallén aún
perdura y a su margen oriental se habría fundado la ciudad.
Cuestiones
de cambios políticos en la Capitanía General de Chile, hacen que en marzo de
1562, Juan Jufré como enviado
del nuevo Capitán General “refunde” la ciudad a una distancia que según su
relato dista “dos disparos de arcabuz” de la fundada por Pedro del Castillo, y
está emplazada en “zona más alta”, en la margen occidental del canal .
Hemos
estado en estos espacios donde se emplazaran esas supuestas dos fundaciones, y
los argumentos esgrimidos por Jufré para hablar de una refundación, nos
resultan falaces y solo planteados para cobrar nuevos derechos de fundación.
Ambas riberas del Guaymallén (hoy canalizado pero a cielo abierto), se muestran
casi en altura equivalente y superiores al entorno, cumpliendo las condiciones
que los pucaráes aborígenes exigían: altura predominante, y curso de agua
cercano, con lo que no diferenciamos el segundo del primer emplazamiento. El
arcabuz de Jufré debe haber disparado “balas de salva”. De todos modos la
ciudad crecerá hasta el terremoto de 1861, en la ribera oeste de dicho río, lugar
determinado por Jufré.
Los
españoles se instalan en Mendoza, pero a pocos kilómetros hacia el sur, la zona
aun controlada por tribus amigas, era permanentemente batida por las tribus del
sur, a lo que colaboraba la despoblación que los españoles originaron,
remitiendo aborígenes amigos, a las minas del otro lado de la cordillera.
A inicios
del siglo XVII los mapuches habían destruido en su guerra territorial, las
siete ciudades chilenas al sur de
Valdivia, y desplazado a los tehuelches ocupando amplias zonas de Argentina. Al
mismo tiempo, “naciones” que originalmente eran amigas, como los pehuenches y
huiliches, se habían araucanizado transformándose en enemigos potenciales. El camino de mercaderías desde Buenos Aires a
Santiago y viceversa, estaba comprometido.
Simultáneamente
y a lo largo de los siglos XVII y XVIII las dificultades del cruce de los Andes
irán llevando a Cuyo a depender más directamente de los flujos y abastos de
Buenos Aires que de los de Santiago, razón por la cual, al crearse en 1776 el
Virreinato del Río de la Plata, se lo incorporará al mismo, separándolo de la
Capitanía General de Chile.
2) Los
fuertes pactados con tribus amigas: San Carlos; San Juan
Nepomuceno y Aguanda
En tal
situación, ya en 1760 se empieza a elaborar un plan de frontera al sur de
Mendoza, que eslabonando fuertes a distancias no demasiado extensas como para
poder auxiliarse mutuamente, puedan al mismo tiempo proteger, al que unos años
después se llamará “Camino Real de Sobremonte”.
El citado
Rafael de Sobremonte, luego Virrey, y en ese momento Gobernador de Córdoba del
Tucumán promueve la creación de dos fuertes a escasa distancia El Fuerte de San
Carlos, y el de San Juan Nepomuceno.
En 1770 se construye en la localidad que lleva su nombre, el Fuerte de San Carlos, con planta cuadrada y 4 baluartes esquineros, rodeado por un foso de 4 metros de ancho, primero en doble empalizada y luego mampostería, con la particularidad de que sus gruesos muros, a pesar de estar conformados por adobes, estaban fundados sobre cimientos de piedra bola, de bordes redondeados, de la que los glaciares y ríos de montaña, arrastraban y redondeaban a su paso, asentada con cal materializando los ya usuales cimientos "de cal y canto" Solo perduran los restos de un baluarte de aquel fuerte donde San Martín parlamentara con los caciques, pidiéndole autorización para cruzar la cordillera por los pasos que ellos ocupaban, y degradado desde el punto de vista patrimonial por el fijado de varias placas de bronce adosadas al muro, cuando deberían estar en una estructura externa.
Más al sur se
construye en 1772 el denominado “Fuerte San Juan Nepomuceno”, y ya en 1789 con
Cuyo incorporado al Virreinato del Río de La Plata y Mendoza como capital
Departamental, el llamado “Fuerte Aguanda” a orillas del Arroyo homónimo.
[Sobre estos fuertes hicimos un recorrido y trabajo especial que documentamos
en otro sector de esta investigación].
3) El pucará
que da origen al primer Fuerte de San Rafael
Sin embargo,
las tribus del sur seguían atacando los caminos, y robando hacienda aún de
zonas bonaerenses y pampeanas, cruzando luego las fronteras hacia Chile, por
los pasos que dominaban. Por 1805 el entonces Virrey Rafael de Sobremonte
determina arreglar el paso a Chile por Talca para lograr que los productos de
Buenos Aires pasen a Chile, haciendo navegable el Río Claro desde San Agustín
de Talca, logro que no parece haber conseguido.
Este proyecto
que aprovechando “el boquete del Atuel”
en tiempos de cese de la presencia de nieve, intentaba una comunicación
bioceánica, y que se llamó “Camino Real de Sobremonte”; por las razones
expresadas, no llegó a completarse.
Como a su vez el
Virrey Sobremonte, deseaba consolidar el
extremo sur mendocino con otro fuerte,
establece en 1804 un acuerdo con las
tribus amigas de la zona, (especialmente los pehuenches) que le permita
controlar a las que no lo son. Recibe de estas para fundarlo, con el nombre de
San Rafael del Diamante (en su propio homenaje) un pucará preexistente en
el encuentro de los ríos Diamante y Atuel. Elaboramos un borrador de trabajo para buscarlo antes de llegar a la zona.
Este fuerte,
cuya construcción inicial presunta, en la confluencia
(en aquel momento) de los ríos Atuel y Diamante, se adjudica al portugués Miguel Telles y Meneses, de haberse cumplido debe haber sido durante
el mismo 1804 ya que decidido su traslado, la construcción del segundo se
inicia en enero de 1805.
4) ¿Por qué se muda el emplazamiento del Fuerte San Rafael?
La aceptación original de Telles y Meneses del lugar cedido
por los aborígenes iba a durar poco tiempo por dos razones fundamentales:
1) las tribus que durante un siglo habían resistido los embates
de los incas desde el norte, construían sus fortificaciones (pucará) dejando
los ríos a modo de foso que frenaba los ataques, justamente al norte de esas
construcciones; para los españoles que debían protegerse de los ataques de las
tribus del sur, esta ubicación, no solo no los protegía, sino que impedía abandonar
la posición en caso de verse superados por los atacantes, transformándose en
una trampa.
2) Los continuos cambios de cauce y de caudal que sufrían (y
sufren) dos ríos de deshielo como son el Diamante y el Atuel no ofrecían una
posición estable, para ese emplazamiento. Hemos estado en el sitio original y
de hecho hoy los ríos no se comunican. En aquel entonces las crecidas del
Diamante se volcaban a la Laguna “Negro Quemado” y esta por desborde descargaba
en el Atuel, pero hoy su existencia ha sido reducida por la presencia de
viñedos que ocupan amplias superficies, y los cauces del Diamante y del Atuel,
han sido excavados y endicados y sus
márgenes en muchos casos protegidas para evitar la impredecibilidad de sus
cursos, alejando a uno del otro, y evitando su contacto.
De cualquier modo observando en el Google Earth determinamos
el presunto punto de contacto de antaño y descubrimos en él al visitarlo y
recorrerlo (en el cruce con la ruta 143 y a un kilómetro de Villa Atuel, sobre
la ribera sur) la elevación y los restos que parecen denunciar su pretérita
presencia.
5)El segundo Fuerte de San Rafael del Diamante
Según las verificaciones que hemos hecho, se confirma que el
traslado de ese primer fuerte se produce en el curso del año de 1805, ya que se
dispone de un informe de recorrido entre los fuertes de San Carlos y San Rafael
durante enero de 1806, que con la traspolación de medidas, ya remite a su nuevo
emplazamiento en la Villa 25 de Mayo, en las inmediaciones de la actual Ciudad
de San Rafael, y no al original emplazamiento entre “Negro Quemado” y Villa
Atuel.
En efecto constan documentos que indican que en la actual Villa 25 de Mayo, y sobre la
ribera norte del Río Diamante (usando el río como foso de protección de las
tribus del sur) se inician en enero y se concluyen en abril de 1805 las obras a
cargo de Telles y Meneses de un fuerte de planta cuadrada y cuatro baluartes
también cuadrados. De construcción con planta, elevación y materiales similar a
la citada para el Fuerte de San Carlos.
Como en los casos anteriores, los aborígenes de tribus
amigas, participaron activamente en la provisión de materiales y aporte de mano
de obra para la construcción.
Si bien Humberto Lagiglia (laureado investigador mendocino
fallecido en 2009) afirma que el emplazamiento actual es el original de 1805,
en base a sus calificados trabajos, y podemos aceptar esa permanencia y
originalidad, en el caso de cimientos de piedra bola gigante ligada con cal, de
difícil arrastre por las crecidas, sabemos que esas crecidas del Diamante,
borraron los muros, varias veces reconstruidos (la última vez en 1970) y tantas
veces arrastrados, conformados por adobes de baja resistencia para tales
embates.
Restan sectores de dos baluartes y parte de la cortina que
los unía, sobre un nivel en superficie plana, y a pocos metros arranca la
pendiente hacia el río, que parece haber devorado, el resto de lo que fuera la
planta del Fuerte.
Nuestra presencia, confirmó obras actuales de “puesta en
valor” detenidas, de criticable conveniencia, con materiales definitivos, entre
excavaciones cercanas presuntamente arqueológicas, derrumbadas por las lluvias,
todo un panorama que no augura un futuro, acorde a la historia del fuerte.
6)Ubicación histórica de los fuertes intermedios
Entre el 18 y el 21 de Enero de 1806, un francés al servicio
de España Don J. Sourryere de Souillac, remite un informe a Sobremonte, sobre
el denominado “Camino Real de Sobremonte” consistente en un diario de todo el
recorrido al que denomina: “Nuevo recorrido de la Gran Cordillera,
desde Buenos Ayres a Santiago”, que en su capítulo: “Desde el Fuerte de San Rafael a la Villa
de Luján” nos da las distancias medidas en leguas en su recorrido entre los
Fuertes de San Rafael y San Carlos, ubicando al mismo tiempo los fuertes
intermedios, transcribimos ese cuadro de distancias en leguas:
Desde hasta leguas
Fuerte San Rafael Arroyo Agua Hedionda 5
Hedionda Carrizalito 5
Carrizalito al
Ranchito 3
Ranchito Piedrafilar 4
Piedrafilar Las Peñas 4
Las Peñas Cormani 8
Cormaní Fuerte S J Nepomuceno 5
Fuerte S.J.N. Aguanda 3
Aguanda Fuerte San Carlos 8
---------------------------------------
7) Recorrido actual para referenciar presencia de restos de
los fuertes intermedios
Tratando de reproducir ese trayecto, entre marzo y abril de
2016, hemos recorrido las rutas 143 y 40 que unen las localidades de San Rafael
con la de San Carlos en tres oportunidades registrando las distancias entre
puntos identificables, para compararlas con las del informe, aceptando que pese
a que las rutas 40 en ese tramo, y 143, a pesar de ser muy antiguas, como
recorren un valle ancho, podrían tener alguna variación con respecto al camino
seguido por Sourryere en 1805, pero que esa variación no puede ser demasiado
significativa.
Debimos reconocer las denominaciones del informe en las
nuevas denominaciones, considerando los dos siglos de tiempo y el cambio de
nombre (y curso) de los arroyos.
Mostramos el borrador de trabajo, donde queda claro que originalmente, teníamos dudas sobre si el "Arroyo Aguanda" de antaño, era el Aguada del Chancho de la actualidad, su existencia con el mismo nombre en el recorrido, nos sacó del error.
Observamos como detalle fundamental del
recorrido, la presencia de una elevación artificial de tierra de
aproximadamente 3 metros, coronada por murete artificial, en la parte posterior
de una propiedad privada que documentamos, y que pese a estar encubierta como
un presunto estanque, responde a las características de un fuerte en el
kilómetro 90 del recorrido (partiendo del fuerte de San Rafael), a la derecha
de la ruta 143 que conduce a San Carlos y unos metros antes del cartel
indicador de “Paso de las Carretas”. Su imagen ante el Google Earth lo muestra
con su planta rectangular confirmando la referencia. *La posición verificada
luego en la comparación de recorridos, remite al Fuerte de San Juan Nepomuceno.


Hemos recorrido dos veces la distancia desde el punto de
conexión de la 150 que lleva a Villa 25 de Mayo, hasta su empalme con la 143,
para remitirnos al Fuerte de San Rafael y no a la Ciudad nueva, y descontado
los 14 kilómetros desde ese punto a la ciudad, para concluir que desde san
Rafael a San Carlos por las nuevas vías hay 122 kilómetros, y en el informe de
Sourryere suman 45 leguas, lo que da un promedio de 2,67 kilómetros por legua.
Si bien es muy exiguo en relación a las medidas de legua
castellana (aprox. 4 km) debemos considerar que por definición, desde su uso
por los romanos, la legua era la distancia que se podía recorrer en una hora; y
en ese relieve orográfico de desniveles apreciables, y arrastrando equipamiento,
los carros no podrían avanzar demasiado, y tampoco sería tan precisa la mensura
con relojes de agua o arena, o contando giros de ruedas ya medidas, en esas
unidades de tiempo.
8)Cuadro comparativo de los recorridos de 1805 y 2016
Admitiendo entonces (con reservas) esa equivalencia,
proyectaremos sobre el mapa actual y sobre dos rectas ambos recorridos para
comparar referencias y posicionar
fuertes.

La observación de este diagrama comparativo muestra, haciendo
coincidir inicio y final con los fuertes de San Rafael y de San Carlos una casi total correspondencia de los 4 puntos internos donde las denominaciones
coinciden (Arroyo Agua Hedionda; Arroyo Las Peñas; Fuerte en correspondencia
con el San Juan Nepomuceno, Arroyo Aguanda en correspondencia con el Fuerte
Aguanda que estaba a orillas del mismo), con lo que aceptamos que la relación
legua/kilómetros adoptada es válida, y confirma que el fuerte (encubierto como
estanque en propiedad privada) que registramos en el recorrido actual, es el
Fuerte de San Juan Nepomuceno.
9) Conclusiones
Considerando el nuevo “status” patrimonial del “Camino del
Inca", como Patrimonio de la Humanidad, el relieve que el mismo otorga a los “pucaráes”
en muchos casos preexistentes a la irrupción de los Incas, como puntos de
control y vigilancia del mismo, y la particularidad de este extremo de la
dominación incaica, donde los caminos originales debieron torcer su ruta
pasando al otro lado de la cordillera, por la resistencia de “naciones”
hostiles a su avance, y el particular proceso de transformación de algunos
pucaráes a fuertes españoles, por cesión amistosa de “naciones” también
amistosas a los conquistadores, debemos valorizar los restos de esas presencias.
En ese sentido se debe intentar recuperar los restos de esas
presencias de fuertes y pucaráes, recuperando su titularidad pública cuando sea
posible, y/o colaborando en su puesta en valor sea la misma de dominio público
o privado, con obras asesoradas por especialistas, que no desvirtúen los
valores patrimoniales reales.
Esa puesta en valor promueve un turismo que ayuda a sustentar
el mantenimiento, si se cuida que su impacto no sea negativo, y ayuda a destacar
otros valores de la zona donde está situado el bien patrimonial.
En ese sentido vemos un proceso incorrecto y de futuro
incierto, en las tareas desarrolladas en los restos del Fuerte San Rafael de la
Villa 25 de Mayo, y una inexistencia de presencia en defensa del patrimonio, en
el Fuerte de San Juan Nepomuceno, sumadas a la aplicación directa de placas de
bronce, a los restos del baluarte del Fuerte de San Carlos.
Lo grave de la no intervención del estado en la protección de
bienes patrimoniales se verifica en otra “joya” patrimonial existente en la zona,
el llamado “Pucará del Atuel” que formando un conjunto con el Rincón del Atuel
y la Cueva del Indio, hoy resulta inaccesible por estar encerrado en
propiedades privadas, y se dice que se han removido las pictografías hechas por
los huarpes, antes y durante la llegada de los españoles.
Actuar tarde en la protección, en algunos casos, es formar
parte de la desprotección.
Abril de 2016
Autor: Ingeniero Manuel Vila
Experto Icofort - miembro
Icomos